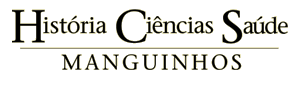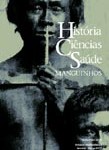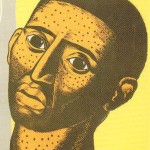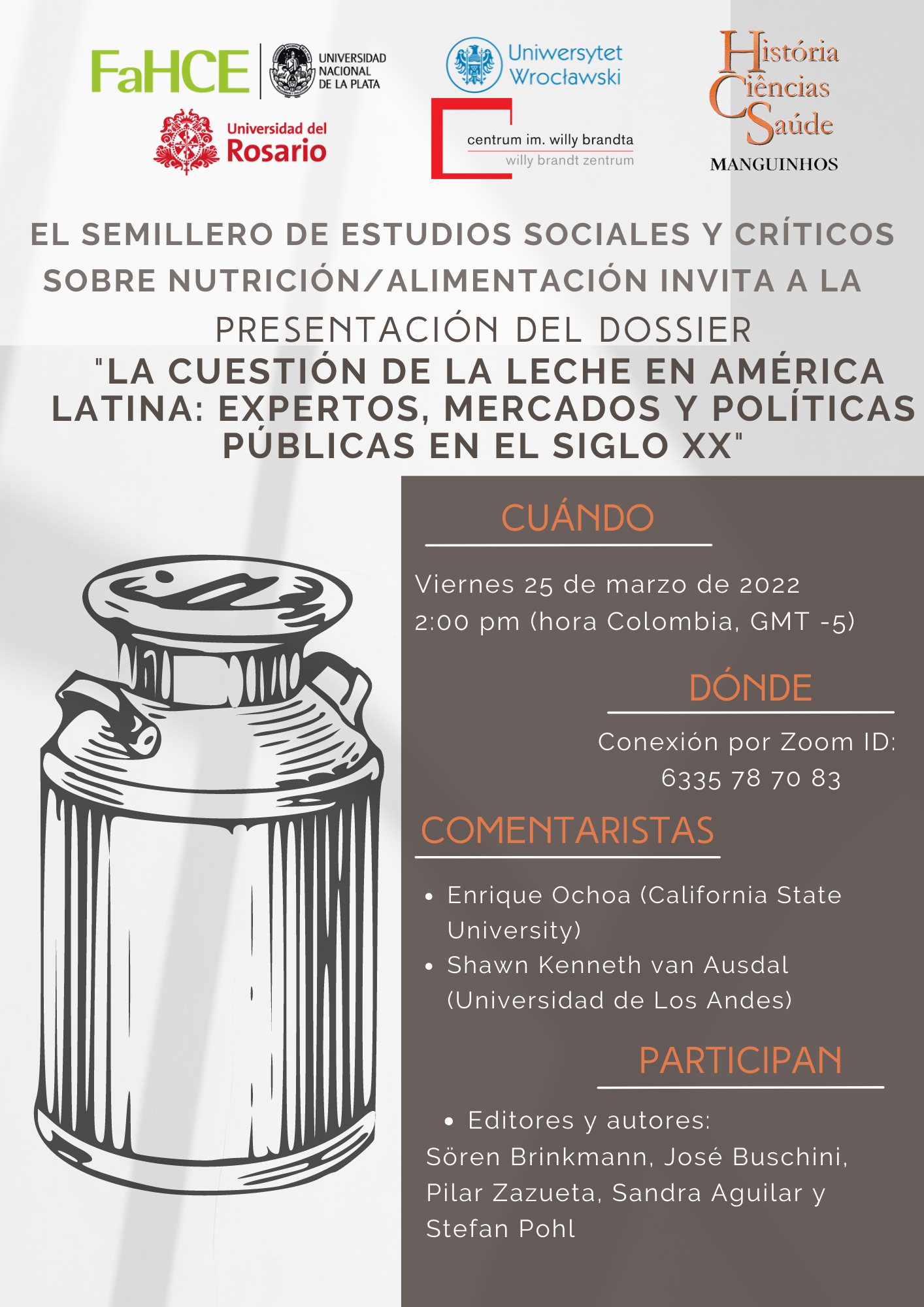La historiadora española María Isabel Porras Gallo, profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Castilla-La Mancha, acaba de incorporarse al consejo editorial de História, Ciências, Saúde – Manguinhos como nueva editora adjunta. Reconocida especialista en historia de la salud y de las enfermedades infecciosas, ha desarrollado una sólida trayectoria investigando el impacto social, político y científico de las crisis sanitarias.

La investigadora es autora y organizadora de diversos libros y artículos, entre ellos Políticas, respuestas sociales y movimientos asociativos frente a la poliomielitis: la experiencia europea (1940-1975) (Dynamis, 2012); El drama de la polio. Un problema social y familiar en la España franquista (Madrid, Libros de la Catarata, 2013); The Spanish Influenza Pandemic of 1918-1919. Perspectives from the Iberian Peninsula and the Americas (Rochester, University of Rochester Press, 2014); y Different Strategies of Vaccination Against Poliomyelitis in the European Region of the World Health Organization (VIRUS, 2021).
Actualmente dirige proyectos sobre la rubéola, la tosferina y la profilaxis de la tuberculosis, y destaca por su compromiso con el intercambio académico entre España y América Latina, así como por la difusión de la historia de la salud a públicos diversos.
En esta entrevista, Porras Gallo repasa sus principales líneas de investigación, desde el estudio de la gripe de 1918 hasta sus actuales proyectos sobre enfermedades prevenibles mediante vacunación, reflexiona sobre cómo las crisis sanitarias revelan desigualdades y tensiones estructurales, y comenta la importancia de História, Ciências, Saúde – Manguinhos como puente entre historiadores españoles y latinoamericanos. ¡Sea bienvenida, María Isabel!
A partir de su influyente tesis sobre la gripe de 1918-1919 en Madrid, ¿podría identificar los temas comunes y relevantes que han atravesado sus diversas investigaciones desde entonces?
El abordaje de un importante problema de salud pública, como la pandemia de gripe de 1918-1919, en un contexto local, nacional e internacional tan rico y crítico, me ofreció la posibilidad de manejar varios temas relevantes que han ido atravesando la mayoría de las investigaciones que he realizado posteriormente. A algunos de ellos haré mención seguidamente. Creo que tuve una gran suerte con el tema de investigación doctoral que me propusieron porque me permitió tener que enfrentarme a una gran diversidad de problemas, que me exigió un manejo amplio de fuentes y metodologías, y que me dejó abiertas temáticas atractivas, que pude comenzar a desarrollar a partir de mi etapa postdoctoral en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París), cuando analicé de modo comparativo la introducción e instauración del seguro obligatorio de enfermedad en Francia y en España en el período de entreguerras, y que he proseguido en las décadas siguientes.
Las crisis sanitarias permiten visibilizar carencias y conflictos científicos, profesionales, sociales, políticos, etc. existentes con anterioridad a su aparición, estimulan el planteamiento de reformas y propuestas de cambio a nivel científico, sanitario y socio-económico para evitar situaciones similares, que se ven atravesadas por los intereses de los múltiples actores implicados en la experiencia de la epidemia y en su gestión. De ahí que, aunque algunas transformaciones se van a producir al hilo de la crisis, como sucedió con la gripe de 1918-1919, un número importante se demorara algunos años, otras llegaran mucho más tarde y otras no acabaran de materializarse.
Uno de los temas que se revelan es la complejidad en la toma de decisiones y en el proceso de construcción de las políticas sanitarias frente a los problemas de salud, pero también el papel que el contexto internacional y las recomendaciones de las agencias internacionales pueden desempeñar en ese proceso más allá de los contextos locales y nacionales.
Así en el caso de la gripe de 1918-1919, más allá de acciones más inmediatas de mejora para facilitar la atención sanitaria, el acceso a los medicamentos más empleados, el abastecimiento de los productos de primera necesidad (como el trigo para poder disponer de pan), se pedía la modernización sanitaria mediante la aprobación de un nuevo marco legal sanitario y el establecimiento de otras medidas necesarias para abordar las enfermedades infecciosas en el marco bacteriológico con un importante protagonismo de sueros y vacunas, pero también se reclamaban medidas más amplias como la instauración de los seguros sociales o, al menos, del seguro obligatorio de enfermedad. Estas últimas demandas estaban muy conectadas con ese marco internacional.
Estos temas han atravesado investigaciones posteriores que he realizado sobre la historia de la poliomielitis y de otras enfermedades víricas o bacterianas, sobre la historia de la puesta a punto y aplicación de los sueros y las vacunas, pero también sobre el problema de los accidentes de trabajo y de las invalideces y minusvalías derivadas de conflictos bélicos.
Otros temas presentes desde la epidemia de gripe de 1918-1919 han sido los siguientes. Por un lado, la relevancia que una crisis sanitaria posee en la modulación de la construcción del conocimiento científico, en la puesta de relieve de sus limitaciones, así como su contribución para revisar las características de la formación y especialización de las profesiones sanitarias y promover novedades, pero también para delimitar los campos de actuación entre profesionales cercanos. Esto último sucedió durante la epidemia de gripe de 1918-1919 en España, cuando los farmacéuticos y los veterinarios compitieron por el campo de los estudios bacteriológicos y la producción de sueros y vacunas, tradicionalmente ligados a la profesión médica. Situaciones comparables se advierten en el abordaje científico y sanitario de los problemas de los accidentes de trabajo y de la poliomielitis. Por otro lado, el protagonismo de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, de las denominadas ONG y de otras organizaciones en todas las temáticas que he investigado. No quiero dejar de mencionar tampoco la relevancia que posee considerar el papel de las desigualdades socioeconómicas muy visible cuando evaluamos el impacto de las crisis sanitarias, que impregna también su vivencia y la capacidad de respuesta, y que está presente en cualquiera de los temas que he estudiado.
¿En qué proyecto o investigación está trabajando actualmente? ¿Tiene previsto un próximo libro?
En la actualidad, por un lado, estoy finalizando las últimas publicaciones que incluyen resultados del proyecto sobre los “Programas de becas para estancias de investigación y el papel de los laboratorios públicos y privados en la lucha contra las enfermedades infecciosas en Europa (1907-1985)”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-Agencia Estatal de Investigación, cuya ejecución finalizó el 31 de diciembre de 2024. Por otro lado, estoy trabajando en la nueva investigación sobre la rubéola y la tosferina, que hemos comenzado hace algo más de un año, en el marco de dos nuevos proyectos financiados que dirijo. Uno de ellos se centra en el análisis del modo como se gestó y articuló la lucha contra la rubéola en España desde finales de los años sesenta del siglo pasado, cuáles fueron sus resultados y evolución hasta 2021. Contamos para ello con financiación de la Universidad de Castilla-La Mancha y Fondos FEDER, concedida al Grupo de investigación Salud Historia y Sociedad (SALHISOC), responsable de la ejecución del proyecto.
El otro proyecto analiza de modo comparativo la construcción y desarrollo de medidas contra la rubeola y la tosferina en España entre 1960 y 2022, combinado perspectivas muy diversas que derivan de investigaciones anteriores y prestando además especial atención al papel desempeñado por las mujeres durante toda la etapa de estudio. En este caso, contamos con financiación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha-Fondos FEDER y, al equipo investigador inicial, se ha incorporado recientemente el profesor Baptiste Baylac-Paouly de la Universidad Claude Bernard de Lyon (Francia), lo que nos permitirá comparar lo ocurrido en España con lo sucedido en Francia en el caso de la rubeola. Este investigador colaboró anteriormente con el grupo de investigación que dirijo como miembro del equipo del proyecto del Ministerio mencionado. Hace unas semanas hemos obtenido financiación para un nuevo proyecto de ayuda al grupo de investigación SALHISOC, en el que pretendemos analizar la introducción y articulación de la profilaxis de la tuberculosis en España mediante la vacuna BCG entre 1921 y 2021.
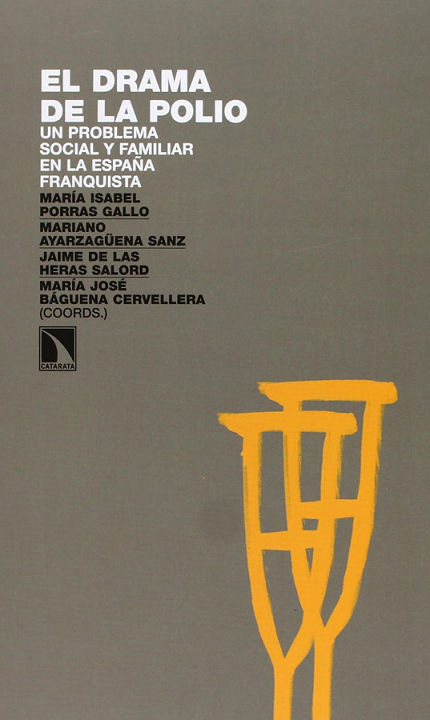
Aunque parte de los resultados obtenidos de los proyectos que están en marcha serán objeto de capítulos de libro, artículos de revista y de un dossier, es posible que decidamos publicar algunos de los nuevos resultados formando parte de una monografía.
Este tipo de obras ha sido una práctica habitual para presentar parte de los resultados finales de la investigación llevada a cabo en los últimos cinco proyectos, que contaron con financiación pública estatal, autonómica y fondos FEDER: El drama de la polio. Un problema social y familiar en la España franquista (2013); La erradicación y el control de las enfermedades infecciosas (2016); Salud, enfermedad y Medicina en el Franquismo (2019); Estandarización y aplicación de sueros y vacunas en España, 1894-2018 (2023); Ciencia médica y atención sanitaria. El papel de las estancias internacionales de investigación y de las redes de colaboración en su transformación (2024).
Estos libros complementan la difusión de resultados efectuados en entornos más especializados y académicos, por cuanto se ponen a disposición de una parte más amplia de la sociedad.
Desde su perspectiva, en este campo, ¿cuál es la importancia de esta revista y cuál es la relevancia del diálogo entre historiadores españoles y latinoamericanos?
La revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos me parece clave para la difusión de la producción científica de historia de la ciencia e historia de la salud no solo en el marco latinoamericano sino a nivel internacional, pero también para facilitar la divulgación científica relacionada con estos ámbitos del saber y, a través de ello, acercar la perspectiva histórica y la de otras ciencias sociales a quienes se ocupan de la salud de la población. Además, la posibilidad de contar con la edición de suplementos dedicados monográficamente a una temática,hace posible abordar cuestiones sociales relevantes relacionadas con el ámbito de la historia de la salud de un modo más ágil y completo.
La revista ha sabido adaptarse a las novedades científicas registradas sin perder su esencia y manteniendo el carácter abierto y gratuito. En mi opinión, es muy relevante el papel activo que desempeña desde hace varias décadas para abordar temas sanitarios de actualidad, debatir sobre los cambios historiográficos que se han ido registrando y acoger publicaciones desde una gran variedad de países, que incluyen una gran riqueza temática y de perspectivas dentro del marco de las humanidades y las ciencias sociales. A través de esta pluralidad de vías ha contribuido y contribuye a la formación de las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, pero también de las y los profesionales de la salud.
Un elemento esencial de la revista es la especial atención prestada a facilitar y propiciar un diálogo continuo entre historiadores latinoamericanos y españoles, que ha permitido el enriquecimiento progresivo de la investigación y el desarrollo de acciones sinérgicas entre revistas hermanas en un mundo editorial amenazado por la primacía de los intereses comerciales.